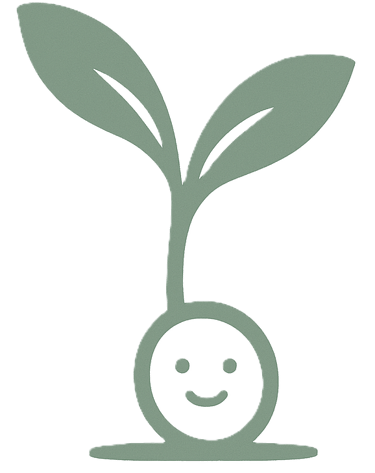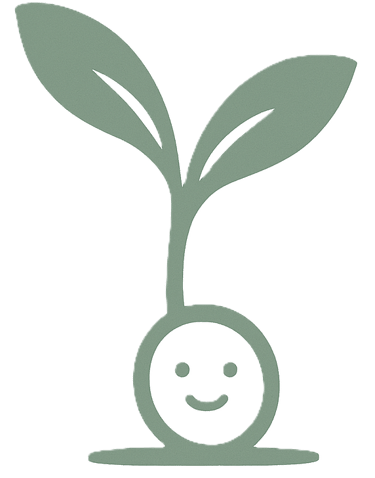Cuando pertenecer es proteger: por qué el rechazo en la infancia puede disparar conductas disruptivas
Sentirse parte de algo es una necesidad humana profunda. En la infancia y la adolescencia, el sentido de pertenencia sostiene la seguridad emocional, la motivación y la conducta. Cuando un niño o una niña percibe rechazo —en casa, en la escuela o en su grupo— su organismo reacciona como si su supervivencia estuviera en peligro. Este artículo explora, desde la psicología, la neurociencia y la antropología, por qué la pertenencia es esencial y cómo las familias y los entornos educativos pueden cuidarla.
Garazi Gainzarain
10/26/20257 min read


Cuando pertenecer es proteger: por qué el rechazo en la infancia puede disparar conductas disruptivas
El sentido de pertenencia es la percepción de aceptación, reconocimiento y conexión con un grupo (familia, aula, barrio). Es una necesidad evolutiva: los seres humanos que vivían y criaban en grupos dependían de la cooperación para su supervivencia (compartir alimento, vigilar peligros, cuidar crías). Cuando esa necesidad no se cubre, la experiencia subjetiva puede ser de amenaza inmediata —similar a una señal de supervivencia— y activarse respuestas defensivas. En la infancia y la adolescencia no es diferente. La familia constituye el primer grupo de pertenencia, donde se forja la base emocional y relacional del desarrollo. Más adelante, el grupo escolar y los iguales amplían ese sentimiento de formar parte. Desde bebés, sentir protección y seguridad por parte de las personas que nos cuidan es fundamental para la regulación de nuestro sistema nervioso. Cuando en la infancia y la adolescencia se percibe que no hay pertenencia al grupo, pueden darse conductas disruptivas que comunican que esa necesidad no se está cumpliendo, y las personas adultas somos las responsables de solucionarlo.
Qué nos dice la ciencia sobre el rechazo y la pertenencia
Históricamente se ha tratado de definir e interpretar por qué la pertenencia es tan central y cómo su ausencia puede afectar a la infancia y la adolescencia, así como la manera de relacionarnos con otras personas en la adultez.
1. Roy F. Baumeister y Mark R. Leary — “The Need to Belong” (1995). Baumeister y Leary propusieron que la necesidad de pertenecer no es solo un deseo social, sino una motivación humana básica, tan esencial como el hambre o el sueño. Necesitamos relaciones estables, afectuosas y recíprocas para mantener el bienestar emocional. Cuando esta necesidad se ve amenazada (por rechazo, aislamiento o falta de conexión) se activan respuestas de malestar intenso, ansiedad o conductas defensivas que buscan restablecer el vínculo o protegernos del dolor. Esta idea respalda que el rechazo en la infancia y la adolescencia se viva como una forma de peligro emocional y social.
2. Alfred Adler y Rudolf Dreikurs — pertenencia y conducta orientada al grupo. El psicólogo austriaco Alfred Adler fue uno de los primeros en proponer que la motivación principal del ser humano no es el placer o el poder, sino el deseo profundo de pertenecer y contribuir al grupo. Para Adler, la salud psicológica depende de desarrollar lo que llamó interés social: sentirnos conectados, útiles y aceptados dentro de una comunidad. Su discípulo Rudolf Dreikurs llevó estas ideas al ámbito educativo y familiar. Propuso que muchas conductas problemáticas de niños y niñas son intentos erróneos de lograr pertenencia y reconocimiento. Cuando las niñas y los niños sienten que no son tenidos en cuenta o que solo se les valora por portarse “bien”, pueden buscar atención, poder o venganza como formas desesperadas de recuperar su lugar en el grupo familiar.
3. Jane Nelsen — Disciplina Positiva. La psicóloga Jane Nelsen retomó los principios de Adler y Dreikurs para aplicarlos a la crianza y la escuela en su obra Positive Discipline (1981). Nelsen sostiene que toda conducta tiene un propósito, y que ese propósito, en el fondo, es pertenecer y sentirse importante. La Disciplina Positiva busca guiar sin castigar, sustituyendo el control y la obediencia por conexión, respeto mutuo y cooperación. A través de límites firmes y amables a la vez, se favorece que los niños, niñas y adolescentes desarrollen autodisciplina, responsabilidad y sentido de comunidad, en lugar de actuar por miedo o rebeldía.
4. Teoría del apego (Bowlby & Ainsworth). Según la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth, el vínculo con la figura cuidadora se plantea como un sistema biológico orientado a la supervivencia: asegura protección y base para explorar. Los niños y niñas desarrollan su forma de vincularse en función de cómo responden sus figuras de cuidado a sus necesidades emocionales. Cuando las respuestas de las personas cuidadoras son sensibles, cálidas, coherentes y predecibles, se forma un apego seguro, que permite explorar el entorno con confianza y aprender a regular las emociones. Si, en cambio, las respuestas son frías, inconsistentes o amenazantes, pueden surgir apegos inseguros (evitativo, ambivalente o desorganizado), donde el vínculo se percibe como inestable o peligroso. Estas primeras experiencias modelan la manera en que los niños, niñas y adolescentes entienden el amor, la pertenencia y la seguridad en sus relaciones futuras.
5. Self-Determination Theory (Deci & Ryan) — relatedness. La SDT identifica tres necesidades básicas: autonomía, competencia y relación o conexión (relatedness). La sensación de conexión y aceptación aumenta el ajuste emocional, la motivación para aprender y relaciones interpersonales más saludables. En cambio, si la conexión falla, se reduce la motivación y empuja a intentar restaurar la conexión, pero a veces en la infancia se realiza a través de conductas negativas (provocación, búsqueda intensa de atención). Por ello, según la SDT, en entornos con poca conexión hay más conductas desafiantes, porque el sistema motivacional trata de recuperar lo perdido y asegurar todas sus necesidades básicas.
6. Evidencia neurobiológica (Eisenberger et al., 2003). Estudios con la tarea de exclusión virtual (Cyberball) y fMRI mostraron que la exclusión social activa regiones cerebrales implicadas en el “dolor” físico (p. ej. corteza cingulada anterior). En términos prácticos: el rechazo duele de forma real en el cerebro, el organismo trata la amenaza social como una señal que hay que corregir para proteger el lugar del individuo en el grupo. Comprender esto ayuda a ver las conductas disruptivas como respuestas a un “dolor” social, no solo como manipulación o mala voluntad.
7. Polyvagal Theory (Porges) — seguridad y co-regulación. Porges describe cómo la neurocepción (detección no consciente de seguridad o peligro) regula estados fisiológicos: cuando el organismo percibe seguridad, surge la conexión social, pero cuando percibe peligro, emergen respuestas defensivas (movilización o inmovilización). Esto pone el foco en la dimensión corporal de la pertenencia: para que un/a niño/a conecte y aprenda, primero debe sentir seguridad en su cuerpo y en la relación.
8. Rechazo por pares y desarrollo de agresión (Dodge et al.). Estudios muestran que el rechazo sostenido por los iguales provoca incrementos en comportamientos agresivos y en errores de procesamiento social (interpretar hostilidad donde no la hay), por lo que aumentan las conductas defensivas. . El rechazo crónico funciona como factor de riesgo que, si no se atiende, puede consolidar trayectorias problemáticas.
En conjunto, estas perspectivas muestran que la pertenencia opera a varios niveles (biológico, relacional, motivacional y social). Cuando se ve amenazada —en casa o en la escuela— se activan respuestas para proteger el lugar de la persona en el grupo; muchas conductas “disruptivas” en la infancia y la adolescencia expresan esa dinámica: la necesidad no cubierta de pertenecer.
La familia como contexto principal de pertenencia
La familia es el primer y más influyente contexto de pertenencia. Cuando en casa aparecen castigos, humillaciones, gritos constantes, normas inconsistentes, retirada afectiva o una comunicación desadaptativa, la infancia puede percibir que su lugar primario está en peligro. Esa amenaza al grupo primario —a la seguridad fundamental— activa respuestas de alerta: ansiedad, búsqueda desesperada de atención, agresividad o retraimiento, o como las personas adultas interpretamos: conductas disruptivas.
Muchas de estas reacciones son adaptativas desde la perspectiva del organismo: buscan proteger la pertenencia cuando la relación primaria (la familia) se resquebraja. Sin embargo, se expresan a menudo como conductas disruptivas y, por ello, resultan socialmente desadaptativas. Así, podemos encontrarnos con que niñas y niños muestren:
Cambios bruscos en la participación: evita actividades que antes disfrutaba.
Incremento de rabietas o reacciones emocionales ante pequeños rechazos.
Búsqueda excesiva de atención, incluso provocadora.
Retirada social: comer solo, no hablar en el recreo, no invitar ni dejarse invitar.
Por eso las intervenciones más efectivas no son punitivas, sino restauradoras: reparar la relación, ofrecer previsibilidad, establecer límites consistentes con calidez y practicar la co-regulación. En la práctica conviene:
Evitar la retirada afectiva como consecuencia. Separar la conducta del vínculo: “Esto me ha molestado, pero sigo queriendo estar contigo”.
Mantener normas claras y previsibles; la inconsistencia produce inseguridad y sensación de no pertenecer.
Practicar disculpas y reparaciones cuando un adulto se equivoca: modelar la reparación enseña que pertenecer incluye ser perdonado y reparado.
Crear rituales en casa (reuniones familiares, rituales de bienvenida y despedida que incluyan abrazos, un saludo, un “¿cómo estás?” sincero) que hagan sentir vistos a todos los miembros.
Evitar humillaciones, críticas públicas, comparaciones y castigos que aíslan.
No minimizar la experiencia de rechazo (“No es para tanto”).
No reforzar la exclusión como consecuencia (p. ej., excluir a un niño como sanción grupal).
Vigilar prácticas familiares dañinas: gritos constantes, retirada afectiva como castigo, normas inconsistente o mensajes que condicionen el amor al cumplimiento (“te quiero si…/no te quiero si…”).
Pertenecer no es solo “estar dentro” de un grupo: es sentir valoración y seguridad para poder equivocarse y crecer. La pertenencia se construye con pequeñas acciones repetidas: palabras que validan, gestos que reintegran, normas que protegen sin separar. Cuando familias, escuelas y comunidades adoptan prácticas que restauran la conexión —y evitan respuestas que excluyen—, no solo reducen conductas disruptivas: siembran la confianza que permite a niñas, niños y adolescentes aprender, explorar y crecer.
Referencias
Adler, A. (1927). Understanding human nature. Fawcett.
Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum Associates.
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Volume I: Attachment. Basic Books.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
Dodge, K. A., Lansford, J. E., Salzer, V. B., Bates, J. E., Pettit, G. S., Fontaine, R., & Price, J. M. (2003). Peer rejection and social information-processing factors in the development of aggressive behavior problems in children. Child Development, 74(2), 374–393. https://doi.org/10.1111/1467-8624.7402004
Dreikurs, R., & Soltz, V. (1964). Children: The challenge. Hawthorn Books.
Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. Science, 302(5643), 290–292. https://doi.org/10.1126/science.1089134
Nelsen, J. (2006). Positive discipline (rev. ed.). Ballantine Books.
Porges, S. W. (1995). Orienting in a defensive world: Mammalian modifications of our evolutionary heritage — a polyvagal theory. Psychophysiology, 32(4), 301–318. https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.1995.tb01213.x
garazigm.psico@gmail.com
© 2025. All rights reserved.