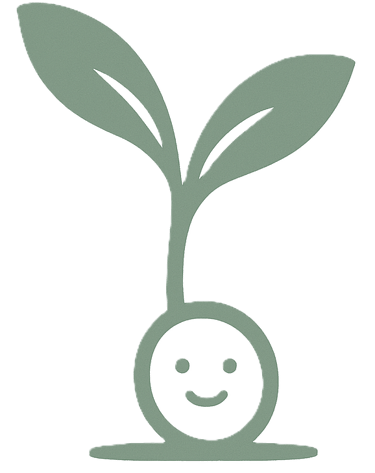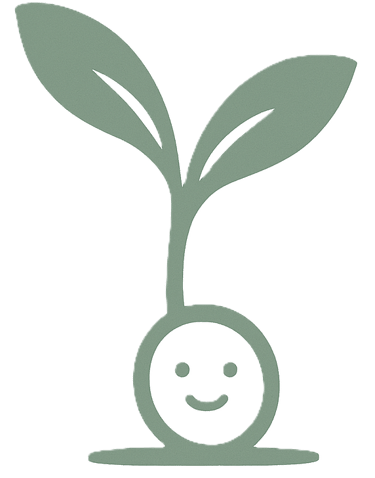El castigo no funciona
Detener una conducta no siempre significa enseñar. El castigo frena a corto plazo, pero a largo plazo genera resentimiento, miedo o rebeldía. La educación positiva y respetuosa propone otra vía: educar desde la conexión, la firmeza y el respeto mutuo. Analizamos tres estudios que confirman ésta idea. Veamos cuáles son los riesgos de utilizar el castigo a largo plazo como método educativo.
Garazi Gainzarain
10/22/20258 min read


El Castigo No Funciona
Esta afirmación suena muy contundente, rotunda y, por qué no reconocerlo, desconcertante. Toda la vida se han utilizado los castigos como método para controlar las conductas de niñas, niños y adolescentes. Se entiende muchas veces como una consecuencia necesaria derivada de un mal comportamiento. Es nuestro deber como figuras referentes, ¿no? Enseñar lo que está bien, lo que está mal. Pero, ¿cómo hemos podido normalizar durante tanto tiempo que necesitamos hacer sentir mal a los niños y las niñas para que aprendan algo positivo y sepan hacer "lo que está bien"? Suena bastante contradictorio.
El peligro aquí es que el castigo (la reprimenda dura, gritos, azotes, la retirada de privilegios aleatoria, el aislamiento, la humillación...) funciona a corto plazo: inmediatamente se detiene la mala conducta. Pero a largo plazo tiene un coste.
Jane Nelsen nos recuerda algo importante: esos efectos inmediatos pueden engañarnos. Aunque el castigo parezca eficaz ahora, muchas veces deja huellas emocionales y comportamentales que aparecen más tarde y que no queremos para nuestras hijas e hijos.
Nelsen describe cuatro reacciones comunes que niños, niñas y adolescentes adoptan tras el castigo (las “cuatro R”):
Resentimiento: “Esto es injusto; no me fío de las personas adultas”.
Revancha: guardar rencor y buscar desquitarse más tarde.
Rebeldía: hacer lo contrario para demostrar independencia o rabia.
Retraimiento: desde evitar riesgos (“la próxima vez no me pillarán”) hasta una baja autoestima (“soy malo”), o volverse complaciente por miedo a perder el afecto.
Estas respuestas no suelen ser decisiones conscientes: muchas se forman de manera silenciosa en la cabeza de la infancia y condicionan cómo se relaciona con la autoridad, con sus emociones y con los demás. Pregúntate: ¿Qué recuerdas tú de las veces que te han hecho sentir humillación o castigo? ¿Has sentido ganas de colaborar o de esconderte, de rendirte o de intentar complacer para evitar más dolor? Esa sensación nos ayuda a entender por qué el castigo raramente crea cambios positivos duraderos.
¿Qué dice la evidencia científica?
Vayamos más allá. Concretemos los riesgos a largo plazo de las diferentes formas de castigo más utilizadas. Veamos tres estudios que nos ayudarán a entender mejor por qué no debemos aplicar acciones punitivas y coercitivas con nuestras hijas e hijos.
1. Stormshak et al., 2000 — Parenting practices and child disruptive behavior problems in early elementary school
Este estudio siguió a más de 600 familias con niños y niñas de entre 6 y 9 años para entender cómo las distintas formas de educar se relacionan con el comportamiento infantil. Analizaron tres aspectos principales: cuánto cariño y atención mostraban los padres, si eran coherentes con las normas, y si utilizaban castigos duros como gritos, amenazas o azotes.
Recogieron datos de padres y madres de niños y niñas con dificultades de conducta. Las familias respondieron cuestionarios sobre cuánto cariño y participación tenían con sus hijos e hijas y sobre qué tipos de disciplina usaban (si eran inconsistentes, punitivos, si daban azotes, etc.). Luego, relacionaron esas respuestas con los tipos de problemas que presentaban sus hijas/os (por ejemplo: oposición, agresión, o hiperactividad). Es decir: no fue un experimento que cambiara la educación de las familias: fue un estudio observacional que buscó asociaciones entre lo que las personas referentes dijeron hacer y los problemas que mostraban sus hijos/as.
Los resultados fueron claros: cuando las familias usaban más castigos físicos o gritos, los niños/as mostraban más conductas agresivas —por ejemplo, pegar, insultar o romper cosas—. En cambio, cuando había poco afecto o las familias estaban poco implicadas, lo que más aparecía eran comportamientos desafiantes: discutir, oponerse o no querer seguir las normas. Y cuando las reglas se aplicaban de forma cambiante o impredecible (“a veces te castigo por esto, a veces no”), aumentaban los problemas de conducta en general, porque así resulta difícil saber a qué atenerse o autorregularse.
Por el contrario, encontraron que la calidez e involucramiento puede ser un factor protector. El estudio de Stormshak et al. (2000) muestra que las familias que ofrecen más calidez e involucramiento (es decir, tiempo compartido, interés genuino y apoyo emocional) suelen tener hijos e hijas con menos problemas de conducta en los primeros años de escuela. Esto no sustituye los límites; más bien, los hace más efectivos: cuando los niños y niñas sienten que sus cuidadores les escuchan y se implican, responden mejor a las normas.
La evidencia de este estudio apoya que la disciplina punitiva y la agresividad física están relacionadas con más problemas de conducta en la infancia. El estudio muestra asociaciones, pero encaja con muchos otros trabajos que indican que castigos físicos y relaciones frías aumentan el riesgo de problemas, y se puede considerar como una prueba de que el castigo no mejora las conductas negativas a largo plazo, por mucho que se ponga en práctica. Las familias más punitivas no tenían hijos/as que se portaran mejor; pero sí que se portaban mejor los hijos e hijas las familias más cálidas y cercanas.
Reforzar la calidez y la conexión (tiempo de calidad, interés, límites claros y consistentes) tiende a asociarse con menos oposición; evitar la agresión física y castigos severos suele ser más protector.
2. Huffmeijer et al., 2014 — Love withdrawal predicts electrocortical responses to emotional faces with performance feedback
Este estudio explora cómo la experiencia de que las referentes “retiren el cariño” (es decir, quitar afecto o atención cuando el niño/a falla o se porta mal) puede afectar la forma en que el cerebro procesa señales sociales (caras y retroalimentación sobre el rendimiento). Encontraron que las personas que reportaban más retirada afectiva por parte de la madre mostraban una mayor atención temprana a caras y emociones, pero un menor procesamiento en etapas posteriores, lo que podría reflejar un patrón de “vigilancia seguida de evitación”. En otras palabras: esas personas parecen detectar con rapidez señales sociales importantes, pero luego mantener menos atención.
Se trató de un estudio de laboratorio con un número pequeño de participantes jóvenes. A estas participantes se les pidió realizar tareas en las que recibían retroalimentación (si habían respondido bien o mal) y al mismo tiempo se les mostraban caras con expresiones (alegría, disgusto). Mientras tanto se registró la actividad eléctrica del cerebro (potenciales evocados) para ver en qué momentos y con qué intensidad procesaban esas señales. Además se les preguntó sobre la experiencia de “retirada de cariño” por parte de la madre. Es un estudio sobre procesos cerebrales en adultas jóvenes que mira relaciones con experiencias parentales pasadas.
La retirada del afecto por parte de la figura parental (mostrar amor sólo cuando se hace lo que se espera) parece dejar huella, no solo en emociones, sino en cómo se atienden y procesan las señales sociales.
Es una invitación a evitar la estrategia de “te quiero si te portas bien / no te quiero si fallas”, porque esa forma de disciplina puede aumentar la vigilancia emocional y el miedo al fracaso. Es necesario separar el afecto (siempre presente) de la corrección del comportamiento; decir “te quiero, pero eso que hiciste no está bien” en vez de retirar cariño.
3. Roach et al., 2022 — Using Time-out for Child Conduct Problems in the Context of Trauma and Adversity
El estudio investigó si los programas de entrenamiento parental que incluyen el uso correcto del “tiempo fuera positivo” siguen siendo eficaces para niños y niñas que han vivido adversidades (por ejemplo, experiencias traumáticas o maltrato). Encontraron que quienes habían tenido alta exposición a adversidad mejoraron tanto o incluso más tras participar en esos programas que quienes habían tenido baja exposición. En resumen: cuando el “tiempo fuera” se usa como parte de un programa estructurado y enseñado a las familias, no pareció ser perjudicial para los niños y niñas que habían sufrido adversidades; de hecho, fue efectivo.
Fue un estudio clínico en un servicio especializado en Australia. Se incluyeron 205 niños (rango 2–9 años; mayoría varones) cuyas personas cuidadoras participaron en un programa de 10 sesiones de entrenamiento parental basado en aprendizaje social. El programa enseña refuerzo de conductas positivas y manejo consistente de las conductas problema, incluyendo el uso correcto del "tiempo fuera". Se compararon resultados antes y después del tratamiento y también analizaron por separado a familias con alta o baja exposición a adversidad. Las medidas principales fueron cuestionarios estandarizados de dificultades y entrevistas clínicas.
El uso de "tiempo fuera positivo" de un programa estructurado y enseñado correctamente a las familias parece ser efectivo incluso con quienes han vivido adversidades. No apoyan la idea generalizada de que el "tiempo fuera" sea necesariamente dañino en esos casos si se aplica de forma afectiva y segura (breve, explicando por qué, sin rabia, con el objetivo de retomar la calma, con vuelta a la conexión después). Un "tiempo fuera" mal usado, por ejemplo, aislamiento punitivo prolongado ("ve a tu habitación a pensar en lo que has hecho"), sin reconexión ni explicación, sí puede ser perjudicial.
Conclusiones generales y consejos prácticos
La calidez importa. La falta de calidez y la disciplina física/punitiva se asocian con más problemas de conducta. Conectar primero reduce la probabilidad de que la disciplina derive en escaladas (Stormshak et al., 2000).
Evita usar el afecto como recompensa o castigo. Retirar el cariño cuando fallan, puede generarles miedo al fracaso y patrones de atención/emoción que no son saludables. Mejor separar afecto incondicional y corrección del comportamiento (Huffmeijer et al., 2014).
Time-out puede funcionar si se usa bien. Dentro de programas que enseñan a las familias a reforzar lo positivo, establecer límites consistentes y usar time-out breve y con reconexión, el time-out fue eficaz incluso en niños/as expuestos/as a adversidad; pero debe enseñarse y aplicarse correctamente (Roach et al., 2022).
En pocas palabras: frenar una conducta hoy no equivale a educar para siempre. La evidencia nos recuerda que la calidez, la coherencia y la enseñanza respetuosa construyen cambios duraderos; en cambio, las respuestas punitivas pueden solucionar el problema a corto plazo pero dejar huellas emocionales y conductuales no deseadas. Por eso la educación positiva propone otra ruta: mantener el afecto y la conexión mientras enseñamos límites claros y coherentes. No se trata de permisividad, sino de combinar calidez y límites: conectar primero (escuchar, validar), poner la norma con sencillez y, si hay consecuencias, que sean educativas, breves y con vuelta a la relación. Esa apuesta busca resultados duraderos: responsabilidad, cooperación y una autoestima más sólida.
Si te preocupa cómo manejar una conducta concreta, prueba primero conectar (validar la emoción), aplicar un límite claro y coherente, y volver a la relación tras la corrección. Y recuerda: no tienes que hacerlo solo/a, los programas parentales guiados y el apoyo profesional ofrecen estrategias concretas y seguras cuando la situación se complica.
Educar desde la calma y la firmeza es difícil, pero da mejores frutos a largo plazo.
Referencias
Stormshak, E. A., Bierman, K. L., McMahon, R. J., & Lengua, L. J. (2000). Parenting practices and child disruptive behavior problems in early elementary school. Developmental Psychology, 36(5), 619–630.
Huffmeijer, R., et al. (2014). Love withdrawal predicts electrocortical responses to emotional faces with performance feedback. BMC Neuroscience, 15, 68. https://doi.org/10.1186/1471-2202-15-68
Roach, P., et al. (2022). Using Time-out for Child Conduct Problems in the Context of Trauma and Adversity: Evidence from Structured Parenting Programs. Child and Adolescent Mental Health, 27(1), 24–32. (Disponible en PMC)
Nelsen, J. (2001). Disciplina Positiva (2.ª ed.; N. Ruz, Trad.; H. C. Guzmán, Coord.). Empresas Ruz S.A. de C.V.
Título original en inglés: Positive Discipline. Ballantine Books.
garazigm.psico@gmail.com
© 2025. All rights reserved.